CHARLES BAUDELAIRE
(1821 - 1867)
"Hay que estar ebrio siempre. Todo reside en
eso: ésta es la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del Tiempo que
nos rompe las espaldas y nos hace inclinar hacia la tierra, hay que embriagarse
sin descanso. Pero, ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud, como mejor les
parezca. Pero embriáguense.
Y si a veces, sobre las gradas de un palacio, sobre
la verde hierba de una zanja, en la soledad huraña de su cuarto, la ebriedad ya
atenuada o desaparecida ustedes se despiertan pregunten al viento, a la ola, a
la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo
lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregúntenle qué hora
es; y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, contestarán:
“¡Es hora de embriagarse! Para no ser los esclavos
martirizados del Tiempo, ¡embriáguense, embriáguense sin cesar! De vino, de
poesía o de virtud, como mejor les parezca."
(Charles Baudelaire. Pequeños poemas en prosa)
“Siempre he estado obsesionado por la imposibilidad
de percibir ciertas acciones o pensamientos repentinos del hombre sin la
hipótesis de la intervención de una fuerza maligna exterior a él… Dice usted
que trabajo mucho. ¿Se burla cruelmente? Mucha gente -yo no me cuento en ese
grupo- cree que no hago gran cosa. Trabajar, trabajar sin cesar: para eso hace
falta no tener sentidos, no tener ensoñaciones; ser una pura voluntad siempre
en movimiento. Quizá lo consiga un día”.
(Carta de Baudelaire a
Flaubert)
Su
padre, Joseph François, era un exsacerdote que luego de haber colgado los
hábitos, fue preceptor, profesor de dibujo, pintor y jefe del Despacho de la
Cámara de los Pares. Cuando nació Charles, tenía más de sesenta años y otro
hijo de su primer matrimonio llamado Claude Alphonse. Su madre, Caroline
Archimbaut-Dufays, no había cumplido los treinta años al nacer el poeta. El
poeta tiene 6 años cuando su padre muere en 1827 dejando una discreta herencia.
A los veinte meses de enviudar, la madre contrae matrimonio con el comandante
Jacques Aupick, vecino suyo, de cuarenta años, un oficial que llegará a ser
general comandante de la plaza fuerte de París y a quien Charles llegará a
odiar hasta la muerte.
Luego
de estudiar en e Colegio Real de Lyon, es internado en el Colegio
Louis-le-Grand. Su madre se va volviendo cada vez más rígida y puritana,
adaptándose a la personalidad del padrastro.
Se matricula
en la Facultad de Derecho, comienza a frecuentar a la juventud literaria y
entabla sus primeras amistades literarias. Conoce a Gérard de Nerval, de
Sainte-Beuve, de Théodore de Banville y a Balzac y empieza a publicar en los
periódicos en colaboración y anónimamente.
Empieza
a frecuentar los prostíbulos. Mantiene una extraña relación con una prostituta
judía del Barrio Latino llamada Sarah, a la que denomina Louchette
por su bizquera, y que probablemente contagió sífilis. Sus calaveradas
horrorizan a su familia burguesa, especialmente al probo militar que es Aupick.
A pesar de que su padrastro le apoya, rechaza entrar en la carrera diplomática.
No quiere ser sino escritor. La conducta desordenada del joven mueve a sus
padres a distanciarle de los ambientes bohemios de París. Estancia en la isla
Mauricio, al este de Madagascar, donde conoce a una señora casada para quien
escribe "A una dama criolla".
Todos los intentos de la familia por alejarlo del munod de París son vanos. En
1842, nuevamente en París, entabla amistad con Thèophile Gautier. Alcanza la
mayoría de edad, percibe la herencia paterna de 75.000 francos y reanuda su
vida bohemia como un dandy. Vuelve al ambiente de los bajos mundos. Las mujeres
que llenan este periodo de su vida son pequeñas aventureras y prostitutas, como
Jeanne
Duval, una actriz mulata que representa un papel muy secundario en un
vodevil del Teatro Partenon y a quien
a pesar de la vulgaridad, de frecuentes desavenencias y de las infidelidades,
siempre la busca. Dilapida la fortuna heredada, así que el general Aupick
obtiene en 1844 de los tribunales la administración de la herencia. Se le
entrega una cantidad trimestral de seiscientos francos.
En
1846 publica un librode crítica de arte Salón,
en la que alaba a su amigo Delacroix, defiende con pasión a Honoré Daumier
(caricaturista de la época). Además se interesa por le pintor impresionista
Edouard Manet y por la música de Wagner, de quien fue el primer introductor en
Francia. Le escribió una carta expresándole su admiración, tras haber asistido
a tres conciertos, además de un ensayo.
En
1847 publica su novela corta La fanfarlo (la
única publicada por Baudelaire), donde el poeta, tras el personaje de Samuel
Cramer, se retrata como un dandy.
Descubre
la obra de Edgar Poe, que muere poco después y a quien no pudo conocer, a pesar
de considerarle su alma gemela. Poe se le asemeja, y, durante diecisiete años,
va a traducirla y revelarla. Así comienza a ganarse el reconocimiento de la
crítica. Conoce a Marie Daubrun, la “Bella
de los cabellos de oro” muchacha bonita y honesta, actriz del Teatro de la Gaîte, que sostiene con su
trabajo a su familia. El poeta sentirá por ella un amor platónico o una amistad
idílica. Concurría también a círculos literarios y artísticos, uno de ellos en
casa de Aglae Sabatier, llamada la Presidenta por Gautier, amante de un
banquero, por la que el poeta experimentará un amor ideal y platónico. Conocerá
a Musset y Flaubert. Durante la revolución de 1848 Baudelaire es visto en las
barricadas y tratando de agitar al pueblo para que fusilen a su padrastro.
Cuando en 1851 Luis Napoleón da un golpe de estado y asume todos los poderes,
lo que indigna a Baudelaire, quizá porque nombre a su padrastro embajador en
Madrid. En 1857 se publica, por fin, Las
Flores del Mal. Escribe un ensayo sobre Madame Bovary, de Flaubert, que
también ha sido juzgado por inmoral. En 1858 sale a la luz la traducción de Las aventuras de Gordon Pym de Poe y la
primera parte de Los paraísos
artificiales que tituló El hachís. Empieza
la época de sus enfermedades, la sífilis contraida diez años antes reaparece.
Para combatir el dolor, fuma opio, toma éter. Sufre el primer ataque cerebral.
Físicamente, es una ruina. Recurre a cápsulas de éter para combatir el asma y
al opio para los fuertes cólicos.
En
1864 viaja a Bégica, donde vivirá durante dos años en Bruselas. Allí trata de
ganarse su vida dictado conferencias sobre arte, que son un fracaso y se unen a
las anteriores. En la primavera decide ir a Bélgica, donde se encontra su
editor, a dar conferencias en los círculos intelectuales de diversas ciudades y
a. Sólo llega a dar tres conferencias sobre Delacroix, Gautier y Los paraísos artificiales, con
asistencia muy escasa de público.
En
1866 sufre un ataque de parálisis general que lo deja casi mudo. Su madre viaja
a Bruselas y de regreso a París interna a su hijo moribundo en un hospital. La
enfermedad se agrava rápidamente, y su vida no es ya más que una lenta agonía
que se prolonga durante un año. Para ayudarle a sobrellevar el dolor, sus
amigos acuden junto a su lecho a interpretarle Wagner. Paralizado, mudo y medio
imbécil, sobrevive varios meses hasta que el 31 de agosto de 1867 muere
tristemente a los 46 años, en brazos de su madre. Fue enterrado en el
cementerio de Montparnase, junto a la tumba de su padrastro, a quien siempre
odió.
En
1868, se publicaron sus Pequeños poemas
en prosa, de manera póstuma. En 1887, se publica Mi corazón al desnudo, diario de Baudelaire escrito entre 1862 y
1864.
LAS FLORES DEL MAL
“Este libro está revestido de una belleza siniestra
y fría, se ha hecho con furor y con paciencia” (Charles Baudelaire)
El título lo concede el
editor en lugar de Los limbos, que era el original, incluso el autor quería
presentarlo con el nombre de Las lesbianas. Se publicó en
1857.
Inmediatamente
después el gobierno francés (época del Segundo Imperio Francés y Napoleón III,
sociedad conservadora y ultracatólica) acusa al poeta de ofender la moral
pública y los poemas son juzgados de obscenos. Fue procesado en medio del
escándalo general, al lado de Madame
Bovary de Flaubert. Aun cuando Baudelaire obtuvo el apoyo de sus colegas,
seis de sus poemas fueron eliminados de las ediciones siguientes: Las joyas, El leteo, A la que es demasiado
alegre, Lesbos, Mujeres condenadas, Delfina e Hipólita y Las metamorfosis del
vampiro. La edición es confiscada por mandato judicial. Parece que el
escándalo y ataque a la obra se inició desde el periódico conservador Le Figaro. En agosto, se da el proceso
de Baudelaire y de sus dos editores, que son condenados a sendas multas por
ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres. La sentencia final fue de
trescientos francos que la emperatriz, Eugenia de Montijo, redujo a cincuenta. Solo
Víctor Hugo le escribirá "Usted ama
lo Bello. Deme la mano. Y en cuanto a las persecuciones, son grandezas.
¡Coraje!", Sainte-Beuve, Teófilo Gautier y jóvenes poetas admirados le
apoyan. Cuatro años más tarde volvió a salir a la luz y en 1864 se publicaron
el Parnasse satyrique, la edición
definitiva fue en 1868, un año después de su muerte.
El
público quedará identificado, aun después de su muerte, con la depravación y el
vicio. Amargado, incomprendido, Baudelaire se aísla aún más. En su soledad
donde él se ha encerrado, dos luces: dos escritores todavía desconocidos,
Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine, lo llenaban de elogio.
La
obra presenta una dedicatoria: Al Poeta impecable / al perfecto mago de las
letras francesas / a mi muy querido y muy venerado / maestro y amigo / Theophile
Gautier / con los sentimientos / de la más profunda humildad / dedico / estas
flores enfermizas.
Presenta
un poema-prólogo: Al lector en el que representa el
deprimente estado de la sociedad.
Consta
de seis libros:
I.- SPLEEN E IDEAL: 85 poemas sobre la belleza, la
poesía, la muerte, el amor, el erotismo, hastío por la vida. Sobresalen: Bendición, El albatros (es un himno de
reclamo ante la indiferencia del mundo y la discriminación del artista), Correspondencias, El vampiro, La musa enferma, Himno a la belleza, Sed non
satiata, Una carroña, etc.
II.- CUADROS PARISINOS: Poesía de suburbio: el
espectáculo de la ciudad que envuelve de melancolía con sus personajes
marginados. Sobrealen: A una mendiga
pelirroja, Los ciegos, Danza macabra, Sueño parisiense, A una que pasa, El
cisne, El esqueleto labrador, etc.
III.- EL VINO: Intento de huida a los paraísos
artificiales (embriaguez, el sueño, la poesía) que no puede conducir a otra
cosa que el fracaso. Sobresalen: El alma
del vino, El vino del asesino, El vino de los amantes, El vino del solitario.
IV.- LAS FLORES DEL MAL: Voluntad de destrucción, de
abrazar el mal, la depravación. Se hunde en la perversión para obtener de ahí
la poesía frente a la ausencia de salvación. Sobresalen: La destrucción, Mujeres condenadas, Alegoría, La Beatriz, Las dos
buenas hermanas, El amor y el cráneo, etc.
V.- REBELIÓN: Contra la divinidad, contra el destino
y la vida. Aparecen tres poemas: La
negación de San Pedro, Abel y Caín, Letanías de Satán.
VI.- LA MUERTE: Aspiración al reposo, al hundimiento
en lo desconocido, pero con la esperanza de hallar una salida. Sobresalen: La muerte de los amantes, La muerte de los
artistas, El fin de la jornada, etc.
Este libro, como la vida del poeta, aún respira los
aires del romanticismo: desgarramiento interior, confesiones personales muy
profundas, su spleen (tedio, hastío) como fruto amargo de su soledad, su fuga
demoníaca, su evasión hacia lo infinito, su anhelo de eternidad, en fin el
complejo y perverso hombre moderno. Pero las estrofas bien talladas (magisterio
de Gautier), sus versos luminosos y sonoros, así como la riqueza de metros y
rimas lo emparentan con el Parnasianismo. Además, marca una nueva época que se
conocerá como simbolista. He ahí lo complejo de la obra, en ella se funden, lo
bello y lo horrible, Dios y Satán, producto de una metafísica dualista.





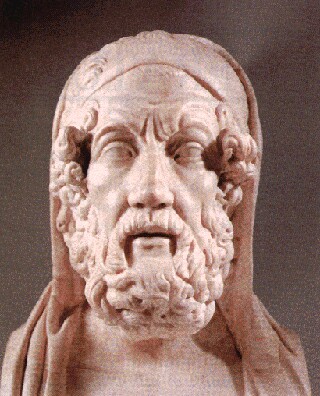
_-_Homer_and_his_Guide_(1874).jpg/409px-William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_Homer_and_his_Guide_(1874).jpg)







